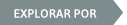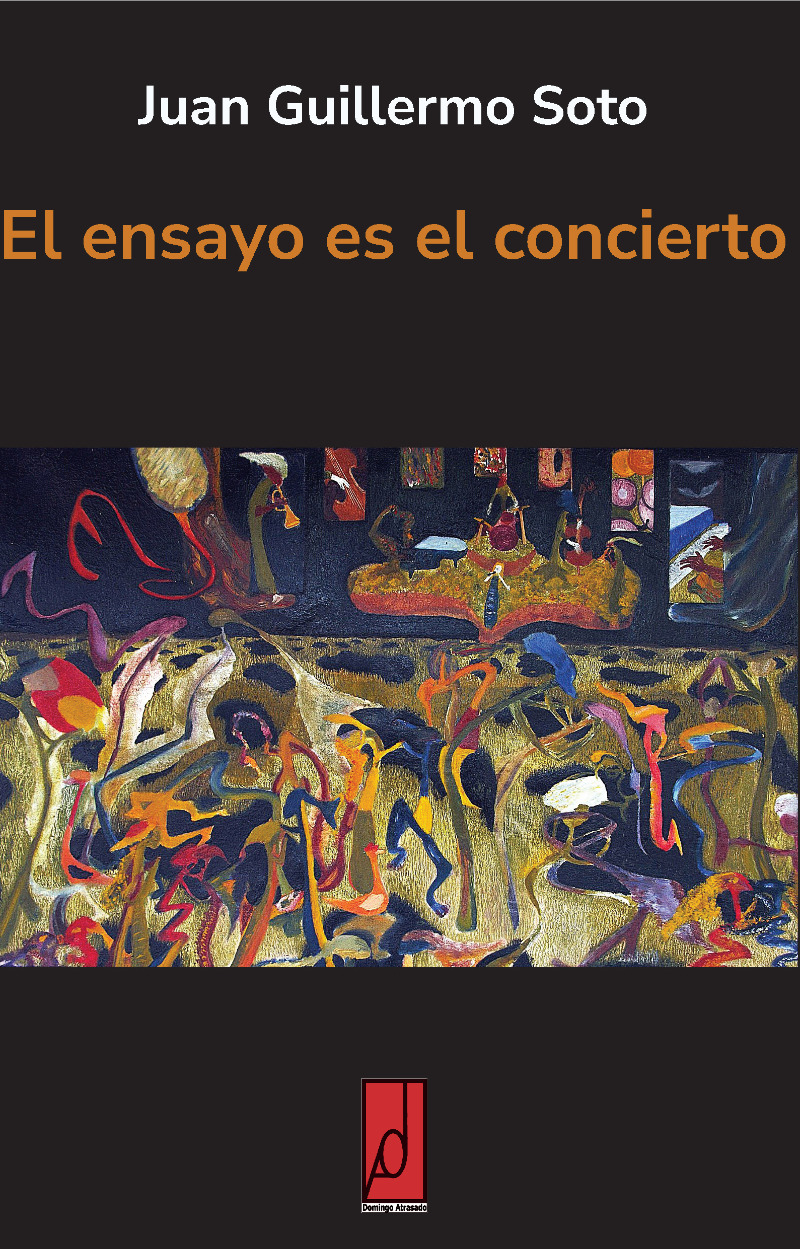
El ensayo es el concierto
| Autor: | Soto Marín, Juan Guillermo |
Materia:864CO - Ensayos colombianos
Clasificación Thema::DSA - Teoría literaria
Público objetivo:General / adultos
Colección:Cuadernos anarquistas
Disponibilidad:Disponible
Estatus en catálogo:Próxima aparición
Publicado:2023-10-27
Número de edición:1
Número de páginas:184
Tamaño:14x21cm.
Precio:$50.000
Encuadernación:Tapa blanda o bolsillo
Soporte:Impreso
Idioma:Español / Castellano
Libros relacionados
Reseña
El ensayo es el concierto o
El ensayo como actividad creadora
de la escucha y la mirada
Juan Manuel Ramírez Rave
El silencio no existe. Somos alumbrados en un mundo colmado de sonidos… tanto así que la vida humana brota gracias al ritmo que produce el con-tacto de dos pelvis, posterior a ello nos forjamos, dice Pascal Quignard «en el seno de una incubación sonora muy ritmada que data de antes del nacimiento» (p. 134), luego del parto todo es gritos, vocalizaciones, nombres… y órdenes. Estamos abocados a vivir con un telón de fondo, con un murmullo incesante que nos antecede y que va a continuar sonando aún después de la rigidez de nuestros miembros. El silencio no existe, ¿Por qué? porque está lleno de ruidos y sonidos, porque, tal como lo planteó John Cage, «el espacio y el tiempo vacíos no existen. Siempre hay algo que ver, algo que oír. En realidad, por mucho que intentemos hacer un silencio, no podemos» (2002, p.8).
Y como el sonido no se detiene, lo mejor es escuchar, pero escuchar con todos los sentidos, es decir, con oídos prestos al mundo, ya que: «Dondequiera que estamos, lo que oímos es en su mayor parte ruido. Cuando lo ignoramos, nos molesta. Cuando lo escuchamos, lo encontramos fascinante» (p. 3). Cage, es precursor al proponer una transformación de nuestro oído, al focalizar de nuevo la mirada en ese mundo de silencio sonoro, como antes lo hicieron en oriente, pitagóricos y románticos, además porque de paso revolucionó la música y el arte en general. Y dado que el silencio no existe, es el oído el que debe aprender a callar su voz, para de esta manera tener apertura a un mundo lleno de sonidos.
El silencio no existe, pero tampoco nos pertenece. Es de la música (o viceversa), de la naturaleza o está más cerca a las mudas cosas. Se resiste al espíritu colonizador de los hombres. No podemos poseerlo, solo nos alcanza para buscarlo con algo de éxito o, claro, escucharlo. No obstante, creemos que la escucha nos permite poseerlo, atraparlo, lo cual está lejos de ser cierto, pero la escucha nos permite verificar la imposibilidad de su existencia (Brunello, 2016). Al igual que la música, la literatura también posibilita la escucha del silencio, la obra de Juan Rulfo es un ejemplo de ello. En «Luvina», para citar un único caso, el personaje de Agripina le pregunta a su marido:
—¿Qué es? —me dijo.
—¿Qué es qué? —le pregunté.
—Eso, el ruido ese.
—Es el silencio. Duérmete. Descansa, aunque sea un poquito, que ya va a amanecer (1973, p. 98).
De diversas formas la literatura le ha permitido a los hombres bordear los límites del silencio. Escucharlo, no poseerlo. En la literatura en general y no solo en la poesía como se afirma con insistencia, habita un silencio que parece roto por la persistencia de la palabra; pero similar a como acontece con la música, el silencio es tanto su cimiento, como su depositario, su seno… son existencias paralelas. No es negación de su valor, por el contrario, es custodio de la belleza, los protege del ruido incesante. El silencio precede a la primera nota y a la primera palabra, pero también es posterior a ellas. La música y la literatura existen gracias a él. Por ese motivo, me cuesta entender a la música y a la literatura por separado. Seguimos siendo fieles a nuestra terquedad porque forzamos su separación en la mesa de trabajo a través del concepto. Sin embargo, obras como El ensayo es el concierto se preocupan no solo por decir sino por mostrar algunos rasgos de esta entrañable y fructífera relación entre música y literatura. En 12 ensayos, divididos a su vez en dos partes, se puede apreciar, entre otras cosas, las similitudes que hay entre el lenguaje de la música y el de la escritura, a partir, por ejemplo, de la armonía, la melodía, el ritmo y el silencio.
Y es que Juan Guillermo Soto se empeña en mostrar las bifurcaciones de esta problemática relación sin caer en la falsa pretensión de asir por completo un conocimiento o con los falsos fulgores de la demostración. El autor quiere ensayar, porque el ensayo no es el lugar de la perfección o de la redondez, en otras palabras, «es el escenario de la falla», un lugar para la insatisfacción, porque con el ensayo literario no se pretende decirlo todo, solo se muestran caminos temporales levantados con la frágil palabra. En ese orden, Joan-Carles Mèlich plantea que «todo lenguaje dice algo, pero, y esto es decisivo, en todo lenguaje hay algo que no se puede decir, que no se puede decir con palabras» (p. 32) porque «lo más importante de nuestras vidas, aquello que más nos interesa, “no lo podemos decir” (2012: 32)». Bajo esta perspectiva, a mi juicio, toda experiencia ensayística parte de la premisa de la imposibilidad de decir, porque solo podemos mostrar, es lo que Ludwig Wittgenstein llamó «lo místico» (das Mystiche). Por tal motivo, dice Mèlich «tan importante es el decir como el mostrar, o quizá todavía lo sea más el segundo, porque, según Wittgenstein, el mundo queda completamente dentro de lo decible y, por lo mismo, la ética, la estética y la religión no pertenecen al mundo» (32).
El autor desea mostrar la relación entre la música y la literatura a partir de una composición de «musicatura» o «literatúsica» como un acto de rebeldía en un mundo académico formateado y volcado sobre las evidencias, mundo en el que se privilegia más el informe de investigación que la escritura ensayística. Por consiguiente, se escribe un texto en el que se ensaya la vida misma de un músico apasionado por la literatura o de un literato obsesionado con la música. De todas formas, y siguiendo a Gabriel Zaid, considero que en El ensayo es el concierto se despliega la imaginación, la creatividad y por supuesto el sentido crítico de un ser humano que quiere ensayar, es decir, experimentar «nuevas posibilidades de ser leyendo» (1999). En síntesis, tomando la propia visión que el autor tiene sobre el ensayo, Juan Guillermo Soto nos ofrece una obra en la que se destaca un punto de vista muy particular, un tono heredado de su inclinación musical (cercano por momentos a la poesía) y el testimonio de un narrador que es a la vez el protagonista (o el testigo) de su propio relato-ensayo, el mismo que es fruto de la necesidad por «convertir el sentimiento en pensamiento y este en palabra. Carne. Música».
Por lo dicho, escribir sin perder el sentido de la composición musical parece ser uno de los principales objetivos del autor, por esa razón su escritura aspira a la economía del lenguaje poético en tiempos de precariedad de la palabra. Se puede advertir en esta obra que, arrastra hasta cierto punto el rigor de la investigación literaria heredado de un programa de maestría en literatura, un rasgo fundamental en el uso del lenguaje por parte de los escritores que se alejan de los fines instrumentales y lucrativos, los mismos que desencadenan en la inflación de la palabra. Por el contrario, sin dejarse seducir por los excesos Soto Medina se inclina por la palabra justa, al tiempo que nos hace sus cómplices, porque a través de la lectura de sus páginas podemos escuchar voces que vienen de lejos y por lo tanto, nos enfrentamos a una escritura que (muestra) pero que no responde (Mèlich, 2019).
De igual forma, el autor ofrece una entretejedura de textos, una versión camaleónica de la escritura que promete una constante tensión. En otras palabras, es una propuesta que apuesta por la transgresión de los géneros. Recordemos que transgredir viene del latín transgredior, −gressum «ir (gladior) más allá (trans), atravesar, sobrepasar», por tanto, el transgresor es aquel que va más allá de toda gramática impuesta. Por tal motivo, encuentro en este tipo de propuestas una invitación a la transgresión de una denominada Crítica Literaria que parece ideal. Por ese motivo, apelo en este punto a la idea del crítico como creador, como aquel que, a partir de la obra de otro, logra configurar su propia obra artística. Es decir, el crítico como aquel que emplea la obra de arte como pista de despegue para alzar vuelos creativos, al tiempo que realiza aportes sustanciales al pensamiento a partir de la obra de otro individuo. Claro está, cuidándose de no caer en el rodeo, atravesando el margen, sin reducir el misterio de la obra estudiada a explicaciones externas ligadas a la autoría, la representación y la comunicación.
Considero que la obra y la crítica no se superponen ni se anulan. La una evoca a la otra, el crítico produce otro texto que no debe ser comparado con la obra misma, ya que la obra crítica dice por otros medios. La crítica creativa debe intentar escapes momentáneos del metalenguaje (sin olvidar que su origen está en las disciplinas, se debe a ellas), para acercarse a otras formas y modos de decir. Se advierte, en todo caso, que tanto el ensayo como el texto crítico son relatos a su modo, debido a que no solo parten de una experiencia, o de un sentimiento, sino de un objeto ya escrito. El acto crítico difiere del literario en el hecho de que su genotextualidad está previamente configurada. Sin embargo, texto crítico creativo y obra literaria comparten una génesis común: la mirada y la escucha. Creo que, El ensayo es el concierto, es un bello ejemplo en donde la mirada y la escucha son principio estético, acto sensible, transgresor y creador.