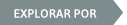Decreto Número 100 de 1980. 23 enero de 1980 por el cual se expide el Nuevo Código Penal
| Autores: | Bernate, Francisco Sintura, Francisco |
| Colaboradores: | Bernate, Francisco (Editor Literario) Bernate, Francisco (Coordinador Editorial) Sintura, Francisco (Coordinador Editorial) Sintura, Francisco (Editor Literario) |
Materia:348023 - Códigos
Clasificación Thema::L - Derecho
Público objetivo:Profesional / académico
Disponibilidad:Disponible
Estatus en catálogo:Próxima aparición
Publicado:2019-12-13
Número de edición:1
Precio:$5.000
Soporte:Digital
Formato:Pdf (.pdf)
Idioma:Español / Castellano
Libros relacionados
Régimen de contratación estatal - Roa Rojas, Hernán
Régimen ambiental - Jiménez Lozano, Álvaro
Código penal Sinóptico - Cubillas Beitia, Julio Cesar
Código penal y de procedimiento penal leyes 599 de 2000 y 906 de 2004 - Leon, Florentino
Reseña
A partir de la década de los cincuenta, la dogmática penal se asentó en Colombia, y pronto se superó la lucha, entre la Escuela Clásica —que había influido en los Códigos Penales de 1837, 1873, 1887 y 1890— y la Escuela Positivista, cuyos postulados siguió el Código Penal de 1936, lo cual, aunado a los avances que socialmente se habían presentado en términos de separación entre moral, religión y derecho, además del significativo avance que la literatura jurídica colombiana había logrado a partir de los años cincuenta, hicieron necesaria la conformación de sendas comisiones redactoras en los años setenta con miras a preparar una nueva legislación que rigiera en Colombia.
En 1974 se presenta por el Ministerio de Justicia un anteproyecto de Código Penal, que junto con el Proyecto presentado por el Gobierno al Senado de la República el 3 de agosto de 1978 se entregan a la Comisión Redactora del Nuevo Código Penal, que a su vez elabora el proyecto de ley el 5 de diciembre de 1979, mediante el cual se expide un Código Penal, que se materializó en el Decreto Ley 100 de 1980.
Se trata de un estatuto de 379 artículos, que comienza a regir el 29 de enero de 1981. Se encuentra dividido en dos grandes apartados, una parte general (1-110) y una parte especial (110-378). Por primera vez, se establecen unas normas rectoras (1-12) y se hace referencia al hecho punible (1).
En cuanto a lo estrictamente dogmático, este estatuto sigue los postulados de la Escuela Neoclásica Alemana, al fincar la estructura del injusto en el desvalor de resultado (4), clasifica la conducta en acción y omisión (21) y por primera vez se introducen criterios jurídicos para la determinación de la causalidad (21). Divide los penalmente responsables en imputables e inimputables, (31), y establece que los elementos subjetivos han de analizarse en sede de culpabilidad (35).
En este estatuto, se establece una pena máxima de treinta años de prisión, que posteriormente, en una de las muchas reformas que se le aplicaron, llegó a los sesenta años en el denominado Estatuto Antisecuestro.
En su parte especial, encontramos un esfuerzo por precisar el contenido de los delitos, y establecer disposiciones que no tengan en cuenta aspectos morales, éticos o religiosos como lo hacía su antecesor, el Código Penal de 1936. Se trata de un Estatuto con el que el Estado le hizo frente a las peores épocas de la violencia propiciada por grupos narcotraficantes y guerrilleros, y que es reconocido por la literatura como uno de los mejores elaborados en punto de la sistematicidad y la estructura del delito. Prácticamente desde que fue expedido, comenzaron las reformas estructurales, como ocurrió en 1982 con la introducción, mediante Decreto, de los delitos contra el sistema financiero.
De allí en adelante, varias normas crearon nuevos delitos, aumentaron las penas, y con ellas se intentó hacerle frente a estos años tan complejos de la realidad nacional. Durante su vigencia, se expidió la Constitución Política de 1991, que planteó la existencia de un Estado Social de Derecho (1), mantuvo la prohibición de la pena de muerte (11) y estableció la prohibición de la desaparición forzada, la tortura, los tratos o penas crueles (12), la esclavitud, servidumbre y la trata de personas (17). Sostuvo que los derechos de los menores (44) priman sobre los de los demás, y estableció categorías especialmente protegidas al interior del núcleo familiar como lo son la mujer y el adulto mayor (44). Dispuso una reserva de Ley, al sostener que solamente el Congreso podría expedir los Códigos (150) e incorporó al texto constitucional los tratados internacionales en materia de derechos humanos (93). Por demás, creó instituciones como la Fiscalía General de la Nación (250), que serían determinantes en la aplicación del derecho penal colombiano a futuro.
La creación de la Corte Constitucional (239) supuso la expedición de copiosa jurisprudencia en materia penal, abordando elementos como las funciones de la pena y de la medida de seguridad, los elementos del delito, la eutanasia, el aborto o el porte y consumo de estupefacientes, que generaron el ambiente para que se expidiera un nuevo Código acorde a esta nueva realidad jurídica.
A lo anterior debía adicionarse que el Código de 1980 había sido mo¬dificado en innumerables situaciones, lo que hacía muy difícil su aplicación, al punto que se llegó a hablar de para tipos penales para hacer referencia a disposiciones de esta naturaleza que aparecían en otros estatutos, como el Tributario, el Comercial, entre otros. Naturalmente, la aparición del fi¬nalismo, de gran acogida en Colombia y en toda Latinoamérica así como las falencias internas del neokantismo, en eventos como la explicación del dolo en la tentativa, la imposibilidad de aplicar y explicar la autoría mediata y su manejo de la causalidad, conllevaron a que se generara un consenso sobre la necesidad de expedir un Nuevo Código Penal, labor que en esta ocasión estaría a cargo de la Fiscalía General de la Nación, que en 1998 sometió al Congreso de la República un proyecto para su discusión y posterior análisis.