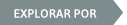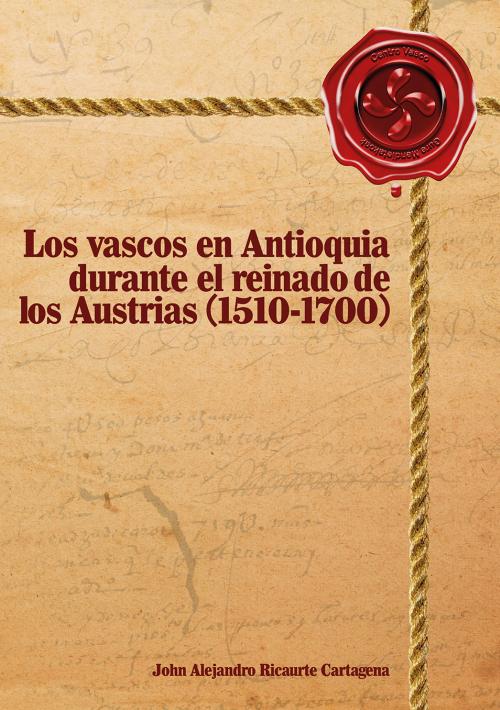
Los vascos en Antioquia durante el reinado de los Austrias (1510-1700)
| Autor: | Ricaurte Cartagena, Jhon Alejandro |
Materia:980 - Historia general de América del Sur
Colección:Los vascos en Antioquia
Publicado:2015-07-17
Número de edición:1
Número de páginas:252
Tamaño:24x17cm.
Precio:$50.000
Encuadernación:Tapa blanda o bolsillo
Soporte:Impreso
Idioma:Español
Libros relacionados
Trabajo y sociedad: trabajadores de los sistemas defensivos de Cartagena de Indias, 1750-1811 - Solano D., Sergio Paolo
Trabajo y sociedad: trabajadores de los sistemas defensivos de Cartagena de Indias, 1750-1811 - Solano D., Sergio Paolo
Tiahuanaco: Una antigua cultura olvidada en los Andes - Rodriguez Rocha, Mauricio
Historias de lo político en Colombia. Volumen 1. Imaginando repúblicas en tiempos de independencia, 1780-1852 - Hensel Riveros, Franz Dieter; Lomné, Georges; Arroyo, Isabel; López, Liliana María; Gutiérrez Ardila, Daniel; Uribe-Urán, Victor M.; Prado, Luis Ervin; Thibaud, Clément; Acevedo, Rafael; Echeverri, Marcela; Ortega, Francisco; Garrido Otoya, margarita; Torres, James; Pinto, José Joaquín; Ruiz Gutiérrez, Paola; Afanador Llach, María José; Duque Muñoz, Lucía
Reseña
La aportación histórica vasco-navarra en Antioquia
Desde finales del siglo XIX, época en la que los vascos estaban migrando masivamente a América, en Antioquia una serie de individuos, muchos de ellos intelectuales, entre extranjeros y nacionales, proponían como factor predominante de los antioqueños su ascendente vasco.
Personajes decimonónicos, escritores y políticos, que portaban apellidos vascos como Manuel Uribe Ángel (1822-1904), Camilo Antonio Echeverri (1828-1887), Rafael Uribe Uribe (1859-1914) y Eduardo Zuleta Gaviria (1864-1937), entre otros alimentaron estas creencias. Así lo afirma Juan Camilo Escobar en relación al intelectual Antonio Echeverri, indicando que: “El origen de su apellido fue motivo para que se asentara por un tiempo, entre la elite intelectual, la idea de que los antioqueños conformaban un grupo aparte porque descendían en su mayoría de los vascos de España”.
Los estudios genealógicos, sobre todo los elaborados durante el siglo XX, comenzaron a indagar sobre las raíces de los antioqueños, encontrándose con frecuencia, en apellidos que habían sido importantes en la región, aquellos que provenían de los territorios históricos vascos, los cuales fueron resaltados entre el resto de apellidos españoles y europeos.
Uno de los primeros en hacer énfasis en esta particularidad fue el jesuita vasco Luis Gorostiza, quien a principios del siglo se encontraba en el colegio de San Ignacio de Loyola de Medellín y al toparse con números apellidos vascos que le recordaban su patria, decidió realizar un estudio genealógico sobre el origen de éstos.
Así mismo otros autores antioqueños aportaron a la cuestión, como Emilio Robledo, quien en el prólogo de la tercera edición de la obra de Gabriel Arango Mejía indicó lo siguiente:
De intento he dejado para último lugar el hablar de los apellidos de origen vascongado. Aún quedan algunos más en los gavilanes de mi pluma, pues hay no menos de un centenar de apellidos del País vasco en Antioquia, cuyos hijos se hallaron como en su propio suelo, arraigaron hondamente y dejaron aquí una dilatada herencia que perdura….
El intelectual antioqueño Luís López de Mesa estaba de acuerdo con la cifra expuesta por Robledo, al afirmar que de unos centenares de familias que se establecieron en Antioquia durante la época colonial, más de cien eran de origen vasco.
Por su parte Luís Zulategui en 1942 realizó una lista de apellidos vascos presentes en Medellín, tomados del directorio telefónico de esta ciudad. En su investigación el navarro encontró una cifra ligeramente superior: 214 apellidos vascos “…distintos, chequeados uno por uno en el diccionario de López de Mendizábal”.
Una cifra cercana a Zulategui la poseía el bilbaíno Francisco Abrisqueta quien recordando las cifras expuestas por Luís López de Mesa y Emilio Robledo, estimó que éstas podían ser superiores afirmando: “Mis indagaciones me permiten asegurar que esta cifra es bastante mayor. Suma en la colección de que yo dispongo, 229 apellidos vascos distintos, tan solo en Medellín”.
Abrisqueta sería uno de los que más contribuiría a esta discusión al señalar que esta región (Antioquia, Caldas y el eje andino cafetero) necesitaba un capítulo aparte, más que por la cantidad de apellidos vascos, por el número de gente que los porta, agregando al respecto:
Se ha dicho con razón que los vascos dieron una importante a la riqueza antioqueña que puebla la cordillera central del país, en los departamentos de Antioquia y Caldas. Así lo demuestran los apellidos de tantas familias de la montaña, y la idiosincrasia libre, particularista y tradicional de la sangre de los Aguirre, Álzate, Aranza, Arbeláez, Aristizábal y Arroyave, de los Arrubla, Arteaga, Atehortúa, Avendaño por solo enumerar algunos de los apellidos antioqueños de la primera letra del abecedario.
En definitiva el número de apellidos vascos enraizados en Antioquia, por sí mismos, no constituyen una razón de peso para que se haya asentado tal tesis en la región, pues el mismo Abrisqueta indica que en otras regiones de Colombia la migración vasca fue más que significativa, encontrando una cifra de apellidos vascos cercana a los 3.500.
En Argentina por ejemplo para hacernos una idea se ha podido constatar la existencia de 15.000 apellidos de origen vasco, siendo el país que en el mundo recibió mayor cantidad de inmigrantes de este origen. Sin embargo, el caso antioqueño no radica su importancia en el número de apellidos, sino en la frecuencia en que se presentan. Razón por la que los apellidos vascos han representado en esta región una cifra que bien vale la pena resaltar, más aun, teniendo en cuenta la escasa población existente en la época colonial y la reducida migración extranjera que recibió este territorio durante los siglos XIX y XX.
Al respecto algunas cifras presentadas por estudiosos de este fenómeno podrían explicar las razones que llevaron a la circulación de la tesis sobre la preponderancia en el pueblo antioqueño de su ancestro vasco. En primer lugar tenemos al navarro Luís Miguel de Zulategui quien empleando el directorio telefónico de Medellín de 1942, afirmó lo siguiente: “De suerte que la densidad de los apellidos vascos cubre en 30% más de suscriptores que los apellidos no vascos”.
Una investigación posterior elaborada por el sociólogo norteamericano Everet Hagen, lo llevó a afirmar que los vascos fueron muy importantes en la industrialización y éxito empresarial de Medellín, ya que, basado igualmente en la guía telefónica de esta ciudad en 1957, encontró que los apelativos vascos constituían un 15% del total de los apellidos existentes en Antioquia.
En la década de los ochenta la norteamericana Ann Twinam, revisando la tesis de Hagen, empleó la información presente en las Genealogías de Antioquia y Caldas de Arango Mejía, para afirmar que según las provincias de origen de los apellidos paisas más típicos, los vascos eran el 22% de los inmigrantes a Antioquia.
Dos décadas más tarde Raúl Aguilar Rodas, tomando la misma fuente que los anteriores, encontró que aún los apellidos vascos presentes en el directorio telefónico de Medellín seguían siendo significativos, pero la cifra había disminuido respecto a los primeros. En este sentido afirmaba “Si consideramos que el total del Directorio telefónico -2002- de personas naturales de Medellín y de muchas poblaciones de Antioquia, es de unas 4.680 columnas, y el de las indicadas para los apellidos vascos es de 609.8, más los de los apellidos de pocas personas, representan aproximadamente el 13.5% del total”.
Esta discusión sobre la preponderancia de los apellidos vascos en Antioquia se extendió a lo largo del siglo XX y aún continua vigente en el siglo XXI, siendo empleada por genealogistas, historiadores, sociólogos, antropólogos y últimamente genetistas, para intentar demostrar o debatir la prevalencia –física, cultural, sociológica, antropológica, fenotípica y genotípica– del pueblo vasco en Antioquia.
Por esta razón más allá de los apellidos vascos presentes en la región, de su número y frecuencia, el presente trabajo pretende investigar cuál fue la participación real de este colectivo en Antioquia a través de su presencia, acciones e impacto dejado en la región, tanto de manera colectiva como individual, inicialmente durante el periodo que gobernó la dinastía de los Austrias en la península y sus colonias ultramarinas.
Se pretende también mirar cuales fueron los procesos socio-culturales en los que intervinieron los vascos, su relación con el entorno, su proceso de adaptación, cambio y movilidad social. De igual forma nos interesa conocer sus nexos con el poder económico y político de la región y en caso contrario sus condiciones de marginalidad y pobreza; además de la relación y proceso de miscegenación que tuvieron con los nativos americanos, con los africanos traídos como mano de obra y los demás pueblos europeos que hicieron presencia en la región.
¿Por qué los vascos?
Como es bien sabido los vascos vinieron a América junto a los habitantes de los distintos pueblos de la península integrados a la Corona de Castilla –las dos Castillas, Aragón, Granada, Asturias, León, Cataluña, Valencia, Extremadura, Andalucía y Canarias, entre otros–. Estos, junto a las vascongadas y Navarra, eran una serie de reinos y condados que conservaban sus tradiciones, derecho consuetudinario, cultura, sociedad e idioma, pero que por procesos históricos quedaron supeditados a la Corona de Castilla, ya fuera de forma concertada como las alianzas realizadas entre la nobleza –matrimoniales, estratégicas y militares–, o por las vías de la invasión y conquista, como sucedió con el último pueblo anexado a Castilla por las vías militares, el Reino de Navarra, incorporada a partir de 1512, paralelo a la conquista de América.
Bajo estas perspectivas ver a España como una unidad política, cultural y lingüística estática desde épocas prerrománicas, sería desconocer los procesos históricos que se configuraron a partir del expansionismo castellano, cuando como reino hegemónico logró unificar y anexar en una misma monarquía los distintos pueblos peninsulares.
En América sobre la cuestión regional ya había reflexionado el cronista de Indias Gonzalo Fernández de Oviedo, puesto que al encontrarse avecindado en La Española, se percató de las diferencias mencionadas dentro del conjunto de europeos que hacían presencia en la isla, según sus propias palabras afirmó:
…Quanto más que han acá passado diferentes maneras de gentes: porque aunque los que venían eran vasallos de los reyes de España, ¿quién concertará al vizcaíno con el catalán, que son de tan diferentes provincias y lenguas?, ¿cómo se avernán el andaluz con el valenciano, y el de Perpiñán con el cordobés, y el aragonés con el guipuzcoano, y el gallego con el castellano (sospechando que es portugués), y el asturiano e montañés con el navarro?, etc. E assí desta manera, no todos los vasallos de la corona real de España son de conformes costumbres ni semejantes lenguajes….
Partiendo de que aquellos individuos que pasaron a América en la etapa de conquista y colonización eran súbditos de la corona de Castilla, se entiende que éstos fueron agrupados de manera general bajo un solo gentilicio, el de “españoles”, sin hacer distinción de las diferencias regionales. Es particular que a estos inmigrantes al preguntárseles por su origen solían hacer énfasis en sus vínculos hacia la comunidad primigenia, nombrándose a sí mismos como naturales de los Reinos de España, dejando en claro que esta era una construcción a partir de unidades políticas históricas y de paso revindicando las adscripciones territoriales, culturales y tradicionales.
Lo anterior supone para esta investigación la dificultad de determinar un origen en particular del total de peninsulares que arribaron durante la conquista y colonia, puesto que en muchos casos el sitio de procedencia no era claro, ya que la mayoría se afirmaba como natural o proveniente de los Reinos de España sin mayor información sobre el lugar de nacimiento.
En el caso de los apellidos tenemos que éstos por sí mismos no aportan mayores datos sobre la procedencia real de los individuos, debido principalmente a las migraciones poblacionales ocurridas desde épocas remotas, sin embargo, por lo menos de alguna manera aportan indicios, aunque sean antiguos, sobre el lugar de origen de los linajes.
A parte de esto debemos sumar otras dificultades que surgen en una investigación sobre grupos migratorios, al guiarse sólo por los apellidos, pues incurriríamos en algunos errores, anacronismos e imprecisiones. Por ejemplo Francisco de Abrisqueta reconoce que la frecuencia en los fallos de los apellidos, están relacionados con el hecho de que para la época estudiada, el concepto de nombre y apellido no estaba tan homogenizado, institucionalizado y reglado como ahora. De ahí que es común encontrar en una misma familia varios individuos con apellidos diferentes, pues utilizaban el primer o segundo apellido, paterno o materno, pero también el tercero o el cuarto, dependiendo del interés o de lo que se quisiera demostrar, como por ejemplo heredar un determinado solar, hacer notar hidalguía, preferencia hacia un lugar o a veces por simple capricho.
Además este autor señala otros inconvenientes como la variedad de nombres de pila que hacía que para la época se recurriera, frecuentemente, a emplear otras formas como apodos y gentilicios. Estos en muchas ocasiones señalan el lugar de procedencia o nacimiento, pero en otras no sucede lo mismo como en el caso del piloto y geógrafo Juan de la Cosa, apodado el “vizcaíno”, de quien no se conocen datos exactos sobre su nacimiento, por lo que no es posible determinar si había nacido en Cantabria o Vizcaya. Podemos agregar que el apodo y apellido “Vizcaíno” era común por esta época en América.
También es posible identificar otros personajes que tienen apellidos vascos y que para la época se encontraban avecindados en otras provincias, algunas vecinas y de presencia histórica vasca como la Rioja, Santander, Burgos o Aragón, indicando la enorme movilidad poblacional existente en los espacios de frontera; pero también se da el caso de apellidos presentes en provincias más alejadas, especialmente en los puertos del sur, Sevilla y Cádiz, que señalan aún más la tendencia histórica de migración y movilidad del pueblo vasco.
Pese a los anteriores inconvenientes los apellidos vascos debido a su fonética particular son fácilmente identificables dentro del total de apellidos europeos, por lo que en la mayoría de los casos empleados en esta investigación, fue posible seguir la raíz de aquellos inmigrantes que salieron de las comarcas vascas para pasar, avecindarse o radicarse en otras regiones de la península y de América.
Por lo anterior esta investigación toma al grupo regional de los vascos del conjunto de europeos migrados a los territorios históricos de Antioquia, haciendo énfasis en sus particularidades sociolingüísticas, para observar cuál fue su real presencia, participación y aportación a la construcción de la identidad antioqueña.